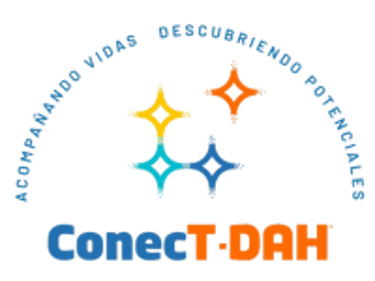Etiología y factores de riesgo
El desarrollo del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es el resultado de una interacción compleja entre factores genéticos, neurobiológicos, ambientales y psicosociales. Aunque no existe una única causa determinante, la evidencia científica actual sugiere que el TDAH es un trastorno multifactorial con una fuerte base neurobiológica, en el que la predisposición genética interactúa con factores del entorno para influir en la expresión fenotípica del trastorno (Faraone et al., 2023; Thapar & Cooper, 2016).
TDAH
8/5/20255 min read


Factores genéticos
La heredabilidad del TDAH es una de las más altas entre los trastornos psiquiátricos, estimándose entre el 70% y el 80% en estudios de gemelos y familiares (Thapar et al., 2017). Esto indica que los factores genéticos juegan un papel fundamental en su etiología. Estudios de genética molecular han identificado variaciones en genes relacionados con la regulación de neurotransmisores, especialmente la dopamina, que es crucial para la motivación, la atención y el control inhibitorio.
Entre los genes más estudiados se encuentran:
DRD4 (receptor de dopamina D4): ciertas variantes alélicas, como el alelo 7R, se han asociado con mayor riesgo de TDAH y con rasgos de impulsividad (Grady et al., 2003).
DAT1 (transportador de dopamina): polimorfismos en este gen pueden alterar la recaptación de dopamina en la sinapsis, afectando la señalización dopaminérgica.
ADHD5, ADHD7 y otros loci genómicos: estudios de asociación del genoma completo (GWAS) han identificado múltiples regiones genéticas asociadas al TDAH, muchas de las cuales también se relacionan con otros trastornos neurodesarrolladores (Demontis et al., 2019).
Además, el TDAH comparte una importante carga genética con otros trastornos como el autismo, el trastorno bipolar y los trastornos del aprendizaje, lo que sugiere una superposición en sus bases biológicas (Martin et al., 2018).
2.2. Factores neurobiológicos
Desde una perspectiva neuroanatómica y funcional, el TDAH se asocia con diferencias estructurales y funcionales en circuitos cerebrales implicados en la regulación de la atención, el control inhibitorio y la toma de decisiones. Las principales áreas afectadas incluyen:
Córtex prefrontal dorsolateral: clave para la planificación, la autorregulación y el mantenimiento de la atención. En personas con TDAH, esta región muestra menor volumen y actividad reducida durante tareas que requieren control ejecutivo (Castellanos & Proal, 2012).
Ganglios basales (núcleo caudado y putamen): involucrados en la modulación del movimiento y la respuesta a recompensas. Se ha observado una reducción del volumen en estas estructuras, especialmente en niños con TDAH (Frodl & Skokauskas, 2012).
Cerebelo: tradicionalmente asociado al control motor, también participa en funciones cognitivas superiores. Estudios de neuroimagen han encontrado anomalías en su conectividad funcional en pacientes con TDAH.
Asimismo, el sistema dopaminérgico y, en menor medida, el sistema noradrenérgico, están alterados en el TDAH. La disminución de la disponibilidad de receptores y transportadores de dopamina en regiones clave del cerebro afecta la transmisión de señales relacionadas con la motivación, la recompensa y el control de impulsos (Volkow et al., 2009).
2.3. Factores ambientales y perinatales
Aunque los factores genéticos son predominantes, diversos factores ambientales pueden aumentar el riesgo de desarrollar TDAH, especialmente cuando interactúan con una predisposición genética. Entre los más estudiados se encuentran:
Complicaciones durante el embarazo y el parto: exposición prenatal a tabaco, alcohol o drogas ilícitas; bajo peso al nacer; prematuridad; y parto prematuro o con sufrimiento fetal (Brown et al., 2017).
Exposición a neurotóxicos: el plomo, el mercurio y ciertos pesticidas organofosforados se han asociado con un mayor riesgo de TDAH, posiblemente por su impacto en el desarrollo cerebral (Braun et al., 2006).
Factores nutricionales: deficiencias en ácidos grasos omega-3, hierro, zinc o magnesio podrían contribuir a la sintomatología, aunque su papel causal aún es objeto de investigación (Bloch & Qawasmi, 2011).
2.4. Factores psicosociales y contextuales
Aunque no son causas directas del TDAH, los factores psicosociales pueden agravar o exacerbar los síntomas. Entre ellos se incluyen:
Estrés familiar crónico, maltrato o negligencia.
Estilos parentales inconsistentes o altamente críticos.
Ambientes escolares poco estructurados o con baja tolerancia a la diversidad conductual.
Es importante destacar que estos factores no causan el TDAH, pero pueden dificultar su manejo y afectar negativamente el pronóstico funcional (Barkley, 2015).
2.5. Interacción gene-ambiente
La etiología del TDAH no se explica por factores aislados, sino por la interacción dinámica entre predisposición genética y exposición ambiental. Por ejemplo, un niño con variantes genéticas de riesgo puede no desarrollar el trastorno si crece en un entorno protector, mientras que otro con la misma carga genética podría manifestar síntomas en un contexto de adversidad (Nigg, 2017). Este modelo de vulnerabilidad-estrés refuerza la necesidad de abordajes integrales que consideren tanto los aspectos biológicos como los contextuales.
En conjunto, la evidencia actual indica que el TDAH es un trastorno con raíces profundas en la biología del desarrollo cerebral, modulado por una red compleja de factores genéticos, ambientales y sociales. Comprender esta interacción es esencial para avanzar en estrategias de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento personalizado.
✅ Referencias (continuación – formato APA 7.ª edición)
Bloch, M. H., & Qawasmi, A. (2011). Omega-3 fatty acid supplementation for the treatment of children with attention-deficit/hyperactivity disorder symptomatology: Systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 50(10), 991–1000. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2011.06.008
Braun, J. M., Kahn, R. S., Froehlich, T., Auinger, P., & Lanphear, B. P. (2006). Exposures to environmental toxicants and attention deficit hyperactivity disorder in U.S. children. Environmental Health Perspectives, 114(12), 1904–1909. https://doi.org/10.1289/ehp.9472
Brown, A. S., Gissler, M., McGrath, J. A., Quesenberry, C. P., Li, J., & Batty, G. D. (2017). Elevated risk of adult schizophrenia and related disorders among individuals exposed to adversity in utero: A population-based study. Schizophrenia Bulletin, 43(2), 356–364. https://doi.org/10.1093/schbul/sbw088
Castellanos, F. X., & Proal, E. (2012). Large-scale brain systems in ADHD: Beyond the prefrontal-striatal model. Trends in Cognitive Sciences, 16(1), 17–26. https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.11.007
Demontis, D., Walters, R. K., Martin, J., Mattheisen, M., Als, T. D., Agerbo, E., ... & Neale, B. M. (2019). Discovery of the first genome-wide significant risk loci for attention deficit/hyperactivity disorder. Nature Genetics, 51(1), 63–75. https://doi.org/10.1038/s41588-018-0269-7
Faraone, S. V., Asherson, P., Banaschewski, T., Biederman, J., Buitelaar, J. K., Ramos-Quiroga, J. A., ... & Franke, B. (2023). Attention-deficit/hyperactivity disorder. Nature Reviews Disease Primers, 9(1), 1-27. https://doi.org/10.1038/s41572-023-00461-0
Frodl, T., & Skokauskas, N. (2012). Meta-analysis of structural MRI studies in children and adults with attention deficit hyperactivity disorder indicates treatment effects. Acta Psychiatrica Scandinavica, 125(2), 114–126. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2011.01786.x
Grady, D. L., Thanos, P. K., Corbett, E. L., Umbricht, D., Deutsch, C. K., Elia, J., ... & Swanson, J. M. (2003). Evidence that the dopamine D4 receptor is a genetically and functionally relevant target for the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder. Molecular Psychiatry, 8(2), 155–170. https://doi.org/10.1038/sj.mp.4001249
Martin, J., Hamshere, M. L., Stergiakouli, E., Langley, K., & Thapar, A. (2018). Genetic risk for attention-deficit/hyperactivity disorder contributes to neurodevelopmental traits in the general population. Biological Psychiatry, 83(4), 360–368. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2016.06.009
Nigg, J. T. (2017). Annual research review: On the relations among self-regulation, self-control, executive functioning, effortful control, cognitive control, impulsivity, risk-taking, and inhibition for pediatric psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(4), 361–383. https://doi.org/10.1111/jcpp.12675
Thapar, A., Cooper, M., Jefferies, R., & Stergiakouli, E. (2017). What causes attention deficit hyperactivity disorder? Available treatments and future directions. BMJ, 356, i6810. https://doi.org/10.1136/bmj.i6810
Thapar, A., & Cooper, M. (2016). Attention deficit hyperactivity disorder. The Lancet, 387(10024), 1240–1250. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00238-X
Volkow, N. D., Wang, G. J., Kollins, S. H., Wigal, T. L., Newcorn, J. H., Telang, F., ... & Swanson, J. M. (2009). Evaluating dopamine reward pathway in ADHD: Clinical implications. JAMA, 302(10), 1084–1091. https://doi.org/10.1001/jama.2009.1308
Centro ConecT-DAH
Tratamiento especializado para el TDAH en Guadalajara, Jalisco.
subscribete a nuestro boletín y recibe la guía tdah
© 2025. Derechos reservados. México
Teléfono: +52 1 33 3301 2054